La muerte de las utopías
Javier Calderón Abullarade sobre las aspiraciones imperiales en Rusia.
Desde a de la disolución de la Unión Soviética, en la década de 1980 agentes progresistas de la KGB ya se habían dedicado a crear fondos ilícitos y a mantener una red de contactos con los que pudieran seguir compitiendo en contra de Occidente, -sin el modelo comunista- especialmente en contra de los Estados Unidos de América. Y, aunque el repentino colapso de la Unión a principios de los noventa los tomó por sorpresa, algunos miembros de este grupo de agentes de seguridad fueron capaces de retomar el control del Estado e integrar sus intereses a los del gobierno. Como narra Catherine Belton en su libro Putin’s People, esto les permitió a estos miembros de la KGB eliminar a sus competidores y a su competencia política y comenzar una campaña de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones de extrema derecha e izquierda que desestabilizan a Occidente.
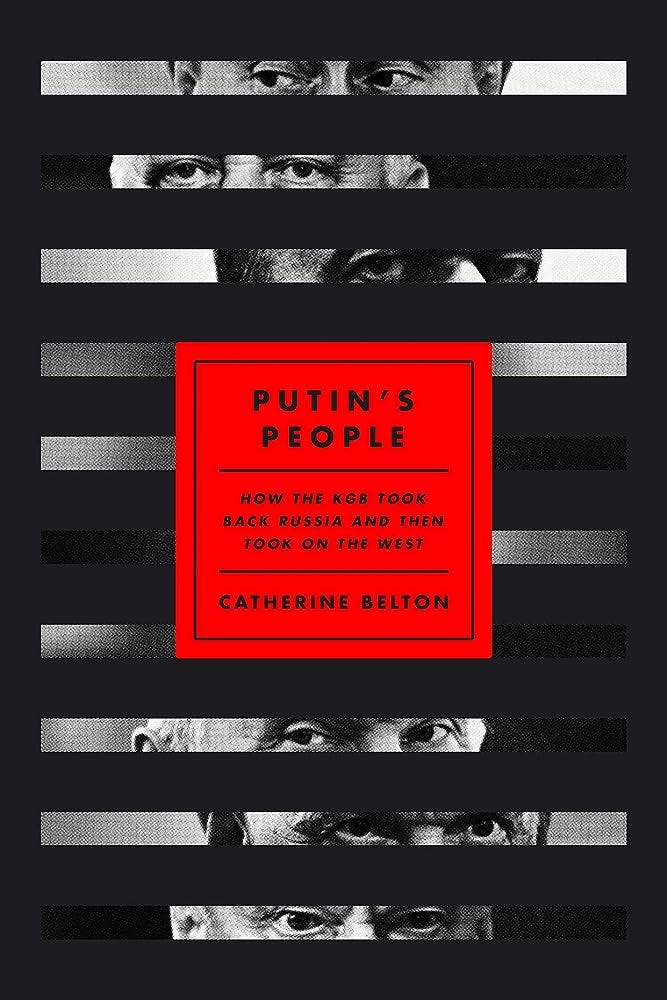
Estas actividades de desestabilización política no son distintas a las que cualquier ruso podría estar llevando a cabo en Guatemala. Pero, regresando al tema de mi artículo, una mala lectura del mundo y de Rusia, ligado a mitos sobre lo que la rusia postsoviética debería de ser, hicieron que el proyecto de Putin se estrellara en contra de las paredes. De esta forma, la creencia de que los Estados Unidos y Europa querían destruir a Rusia, junto con una idea indefinida sobre sus límites en Europa del este, justificó la invasión de Chechenia (1999), Georgia (2008), Crimea (2014) y el resto de Ucrania desde 2014 y con más fuerza en 2022. Además, la creencia de que los ucranianos los iban a recibir con los brazos abiertos y que un gobierno basado en lealtad y corrupción, y no en mérito y servicio, podrían facilitar una invasión exitosa a gran escala hicieron que el Kremlin subestimara su posibilidad de éxito en Ucrania. Pero, desde el día uno de la invasión las creencias de Putin se toparon con las balas de los ucranianos.
Sin embargo, lejos de buscar destruir a Rusia, la dependencia europea del gas y los hidrocarburos rusos y su desinterés en invertir en una carrera armamentista, junto con el deseo de Trump de retirar a los Estados Unidos de la OTAN, pusieron a Occidente en su condición militar más débil. Pero con el liderazgo del presidente Biden se logró convertir a la OTAN en una fuerza formidable y más poderosa que antes y con una nueva política de defensa en contra de la agresividad rusa. Además, la subestimación de los ucranianos y la sobreestimación de la capacidad de las agencias de inteligencia y del ejército ruso hicieron que desde el primer día las fuerzas de ucrania humillaran a los rusos y que les propinaron alrededor de medio millón de bajas, entre las que se cuentan alrededor de 300,000 muertos, además de las pérdidas de equipo y los ataques dentro de territorio ruso. Además, lejos de ser un par de las “grandes potencias” del mundo, la guerra ha demostrado que Rusia es una potencia de segunda categoría ante los Estados Unidos y China y que este último, a pesar de los discursos de amistad y apoyo eterno, ha preferido limitar su apoyo al Kremlin.
¿Y todo esto para qué? Para crear una utopía pos-soviética en la cual Rusia sería una vez más un imperio euroasiático, a la par de China y de los Estados Unidos de América, controlado por la fuerza y la corrupción y por medio de la religión ortodoxa como sustituto del liberalismo occidental; y ello bajo el dominio de sus fuerzas de inteligencia, cuyos intereses serían y son los mismos que los del Estado, y en cuya cabeza está un presidente autocrático. Lo único que queda en duda es por qué este sistema mantiene la fachada de una democracia electoral. Tal vez la respuesta está en la vanidad de Putin y en la preferencia de una democracia de mentiras, la cual está conformada por un electorado temeroso y fragmentado, en el cual no hay ninguna organización ni oposición por parte de la sociedad civil. Cuando Putin le dio demasiado poder a una organización, como fue la empresa militar Wagner, su líder casi llegó con sus tropas hasta Moscú y puso en jaque su poder.
“¿Y todo esto para qué? Para crear una utopía pos-soviética en la cual Rusia sería una vez más un imperio euroasiático, a la par de China y de los Estados Unidos de América, controlado por la fuerza y la corrupción y por medio de la religión ortodoxa como sustituto del liberalismo occidental.”
Irónicamente hoy la última carta de Putin es que Trump pueda participar y ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Solo Trump puede eliminar el financiamiento para la protección de Ucrania y dejar que el proyecto imperial de Putin y sus hombres “gane”. Pero, aunque ganaran la guerra, el costo ha sido medio millón de muertos, la destrucción de la inversión internacional en Rusia, la estatización de sus recursos estratégicos, la casi destrucción de su industria gasífera, el incremento de la corrupción y del abuso de las autoridades, la caída de Rusia a un país de tercera categoría, el despilfarro de las rentas públicas en una maquinaria de guerra ineficiente y que se destruye cada día, la fuga masiva de cerebros y la incapacidad de competir en las industrias espaciales y digitales.
Pero Rusia tenía otra opción antes de Putin: convertirse en una democracia liberal. Este fue el camino que siguieron casi todas las ex-repúblicas soviéticas. Posiblemente fue un error de los líderes europeos y estadounidenses creer que la integración de los mercados rusos a los mundiales sería suficiente para que el país se volviera democrático, mismo error de comprensión que se cometió con China. Tal vez el equívoco fue de los actores liberales que no supieron cómo crear las bases para una sociedad civil más activa y fuerte. O pudo haber sido que la culpa es de la familia de Yeltsin por haber caído en corrupción y haberle dado el poder a la KGB y a Putin para salvar el pellejo. El resultado es que la guerra de Putin mató a su utopía y a la de los liberales y hoy lo que queda es un imperio que, como los anhelos de Putin, está retrocediendo hacia el pasado.





